Resumen: Este artículo explora la evolución de la política exterior india
desde su independencia hasta el año 2019, analizando la influencia de factores
históricos, ideológicos y domésticos en sus relaciones internacionales. La
pregunta central es cómo las escuelas de política exterior de India —gandhianismo, desarrollismo no alineado, nacionalismo hindú
y globalismo neoliberal— han moldeado su papel en el escenario global. La
investigación adopta una enfoque histórico-analítica, examinando fuentes
primarias como documentos guberneamentales, discursos
y tratados, combinadas estos con literatura secundaria. El estudio aquí
propuesto plantea que el comportamiento internacional de India ha estado
determinado por su búsqueda de liderazgo global, seguridad regional y
desarrollo económico, contribuyendo cada una de las escuelas de política
exterior aquí mencionadas con estrategias distintas para tales fines. Este
artículo propone una comprensión matizada de cómo India negocia su identidad y
poder en un mundo multipolar.
Palabras clave: India; escuelas de política exterior; historia; posicionamientos
interna-cionales; diseño de la política exterior
THE SCHOOLS OF INDIAN FOREIGN POLICY: IDENTITY, POWER,
AND PRAGMATISM
Abstract: This article explores the evolution of Indian foreign
policy from independence to 2019, analyzing the influence of historical,
ideological, and domestic factors on its international relations. The central
question is how India's schools of foreign policy -Gandhianism,
nonaligned developmentalism, Hindu nationalism, and neoliberal globalism- have
shaped its role on the global stage. The research adopts a
historical-analytical approach, examining primary sources such as government
documents, speeches, and treaties, combined with secondary literature. The
study proposed here posits that India's international behavior has been
determined by its pursuit of global leadership, regional security and economic
development, with each of the schools of foreign policy mentioned here
contributing distinct strategies to these ends. This article proposes a nuanced
understanding of how India negotiates its identity and power in a multipolar
world.
Keywords: India; Schools of Foreign Policy; History;
International Positions; Foreign Policy Design
I. Introducción
Desde su independencia en 1947, India ha experimentado una transformación notable
en su política exterior, moldeada esta por una interacción compleja entre sus características internas
y el cambiante panorama internacional. A lo largo de este recorrido, cuatro escuelas de pensamiento
han ejercido una influencia determinante sobre las decisiones de política
exterior del país: el gandhianismo, el desarrollismo no alineado, el nacionalismo
hindú y el neoliberalismo globalista. Cada
una de estas corrientes responde a un contexto histórico particular y refleja
las prioridades estratégicas, económicas
y morales del Estado indio.
El gandhianismo, profundamente arraigado en los
ideales de su líder epónimo Mahatma Gandhi, propuso
una India pacífica y no violenta, alineada con principios de justicia, igualdad
y no intervención. A medida que India se consolidaba como un Estado
independiente, Jawaharlal Nehru, primer
ministro entre 1947 y 1964,
adoptó el desarrollismo no alineado, promoviendo una política exterior
basada en la neutralidad durante la Guerra Fría, buscando equilibrar el poder
de las superpotencias sin comprometer los intereses nacionales indios. Este enfoque
fue reemplazado en las
décadas posteriores por el ascenso del nacionalismo hindú, un movimiento que
buscaba reposicionar a India como una potencia emergente
con una clara agenda de independencia económica
y militar. Finalmente, el neoliberalismo globalista
marcó un giro hacia una mayor integración con la economía
global, buscando consolidar a India como un trade
state capaz de competir en los mercados
internacionales.
Este artículo se propone analizar
en profundidad estas cuatro escuelas, investigando no solo cómo
han influido en las decisiones de política exterior de India, sino también cómo
han interactuado con el sistema internacional y con las demandas internas de un
país vasto y diverso. La estrategia
cualitativa aquí empleada combina un análisis histórico de las decisiones clave
de política exterior con una revisión
teórica de las principales corrientes de pensamiento en relaciones
internacionales. A través de este enfoque, se busca responder la pregunta
central de cómo India ha evolucionado de una potencia
emergente a un actor clave en la política mundial.
El presente estudio parte de la premisa de que la política exterior de
cualquier Estado está profundamente
influida por su contexto histórico, político y social, así como por las ideas
que prevalecen en cada etapa. En el
caso de India, las transiciones entre las diferentes escuelas de política
exterior no solo han reflejado
los cambios en el liderazgo
político, sino también la manera en
que India ha percibido su lugar en el mundo y su papel dentro de un sistema
internacional caracterizado por la
competencia entre grandes potencias, en primer lugar, y el multipolarismo,
en segunda instancia. Este análisis permitirá comprender las dinámicas de poder que han moldeado las
interacciones de India en la escena global desde su independencia y cómo estas interacciones han influido en la configuración del orden internacional contemporáneo.
II. Comentarios teóricos sobre la política
exterior
El accionar de los países en el escenario internacional no es de carácter irracional. Los Estados deben ser comprendidos como actores
racionales, ya que son sujetos colectivos con capacidad de acción estratégica y no paramétrica; es decir, son sujetos colectivos que no toman por variables
dadas y estables a los comportamientos de los demás actores del
escenario internacional, sino que más bien orientan el propio accionar
hacia ellos (Acuña y Chudnovsky 2013). Esto se debe a que son capaces de reconocer sus intereses, establecer un orden de preferencias, identificar objetivos que las
operacionalicen en términos de comportamientos; comportamientos los cuales
luego serán accionados por medio de
la utilización de diferentes recursos disponibles para el actor. De esta manera, los actores interactúan entre sí
en un contexto regulado por instituciones que establecen cuáles son los comportamientos o conductas penalizadas o
promovidas; cuáles son los espacios de deliberación
que permiten la interacción entre ellos; cómo debe ser la negociación dentro de
esos espacios; cómo se da el proceso
de toma de decisión; cómo debe realizarse la implementación de la decisión
tomada; cuál es el tipo de información y en qué canales circula;
y cómo es la relación
con las autoridades o entidades encargadas de garantizar el cumplimiento
de las normas (Guerrero 2024: 2022a; 2022b).
Sin embargo, ni las instituciones ni los actores operan en el vacío. Es decir, además de la incidencia y direccionalidad mutua, el
escenario internacional se caracteriza por contar con dos características que condicionan la forma en que se da la interdependencia e interacción entre actores e instituciones. La primera de ellas es la anarquía del
escenario.
El concepto de anarquía, en el plano internacional, ha sido largamente
discutido en la literatura (Dunne 2014; Dunne y Schmidt 2014; Lamy 2014; Jackson
and Sørensen 2013c; Wohlforth 2010; Walt 2002; Waltz 1979; Kissinger 1977; Kennan 1954; Morgenthau 1948). El término
no se refiere a otra cosa más que al estado de ausencia de una
autoridad central (por ejemplo, un Estado internacional), que detente la
soberanía en el escenario mundial y desde la cual se puedan ejercer todos los atributos de estatidad
asociados a dicha entidad, tales como contar con el monopolio legítimo
de la fuerza, necesario para exigir el cumplimiento de las normativas internacionales. Si bien es cierto que a lo largo de la historia moderna se ha buscado imputar
una especie de autoridad
última a ciertos organismos u organizaciones, como la Liga de las Naciones o la Organización de las Naciones
Unidas, estos casos se han mostrado lejos de poder constituirse a sí mismos en
un Estado internacional que reúna en
su estructura la summa potestas internacional. Por ende, es en este contexto de ausencia de autoridad internacional última en el cual los actores interactúan entre sí y las instituciones operan, son transformadas, creadas y abandonadas.
En este punto, hay un comentario interesante que debe ser realizado. Si
bien en la actualidad el escenario
internacional no cuenta con una entidad estatal desde la cual se ejerza la summa potestas, hay literatura que sugiere la existencia de una superposición de
regímenes internacionales (cuando no,
muchas de las veces en disputa y en clara contraposición entre sí), que se
caracterizan (bajo estructuras más
formales o informales) por buscar constituir marcos autoritativos en los cuales
los actores internacionales miembros
puedan reducir los rasgos anárquicos del escenario mundial (Little 2014; Hasenclever et al. 1997; Levy et al. 1995; Rittberger 1993; Stein 1983; Krasner 1983). El mayor o
menor éxito de estos regímenes en sus
propósitos depende de su nivel de institucionalización (Amoroso Botelho 2014; Malamud y Schmitter 2006; Levy et al. 1995), de la convergencia de las expectativas que tengan los
actores (principalmente los Estados) para con tales regímenes (Little 2014), pero, particularmente, del nivel de renuncia de soberanía que se haga en pos de estos
regímenes (Malamud 2011; Wiener
y Diez 1993). Cuanto
mayores sean los niveles de renuncia de soberanía en entidades u órganos supraestatales, mayores serán las probabilidades de que las autoridades supraestatales puedan exigir, de manera eficiente
y eficaz, el cumplimiento de las diversas normativas sancionadas en el plano supraestatal o del derecho comunitario.
Tal vez, el mejor ejemplo de lo expresado hasta el momento sean los
procesos de integración regional.
Existen casos, como el de la Unión Europea, que han sido capaces de realizar
importantes renuncias de soberanía en
órganos supraestatales en pos de que estos cuenten
con la potestad suficiente para exigir el cumplimiento del derecho comunitario
(caso que se ve fuertemente reflejado en la creación de la Eurozona o de las políticas migratorias representadas bajo el Área Schengen).
Por el contrario, existen
casos como el del MERCOSUR y la CAN que, si bien han logrado diferentes
resultados en materia de integración regional para sus Estados miembros, estos
han mantenido bajos niveles de
institucionalidad que los han convertido en regímenes que operan bajo lógicas
preponderantemente intergubernamentales (Alvarez y Ramos 2013; Malamud 2013; 2011; Malamud y Schmitter 2006).
El segundo elemento que condiciona tanto a actores como a instituciones
lo constituyen las ideologías, valores y creencias
difundidas en el escenario internacional. Estas últimas operan como cosmovisiones de la realidad. En tanto
conjuntos de ideas y principios interrelacionados sobre el deber ser de las relaciones
internacionales, buscan constituirse en marcos ideológico-normativos que estructuren y guíen las interacciones de
los actores del escenario internacional; o, lo que es lo mismo, y parafraseando a Wendt
(1999; 1992) en este
punto, la anarquía del escenario internacional
es lo que los actores
piensan de ella. Si bien se puede alegar que las interpretaciones normativas sobre cómo deben ser las interacciones entre
actores en el plano internacional se remontan a los tiempos de pensadores de la talla de Tucídides,
Kant, Hobbes o Maquiavelo, el interés en establecer principios normativos comunes
y en comprender por qué ocurren determinados procesos y acontecimientos en la arena internacional se encuentra marcado, en primer
lugar, por la existencia de los Estados modernos
pero, en segundo lugar, y más importante aun, por las
consecuencias devastadoras de la Primera Guerra Mundial (Jackson and Sørensen 2013a; Roberts y Kingsburgy 1993).
Un claro ejemplo de ello lo representan los catorce puntos de Woodrow
Wilson (1918), que exponen
los principios normativos que debían guiar el accionar
de los Estados modernos una vez
acabada la Gran Guerra, con lo que tiene lugar, así, el nacimiento de lo que se
ha dado a conocer como idealismo
o, al decir de Jackson y Sørensen (2013a; 2013b), el liberalismo utópico.
Vale destacar que es en este documento donde encontrará una de sus principales fuentes
de inspiración normativa
la Liga de las de Naciones. Será dentro de este esquema que se configuren conceptos tales como el de seguridad
colectiva, el cual se refiere
a un arreglo institucional en el que cada Estado del sistema acepta que la seguridad
de uno es la preocupación de todos y que
esta se refuerza por la vía de acciones colectivas que se corporizan
en, por ejemplo, una respuesta
colectiva y coordinada
a cualquier agresión
que pueda recibir algún aliado o miembro (Roberts y Kingsburgy 1993, 30). Rápidamente, se puede concluir
del ejemplo anterior
que estas ideologías, valores, creencias y principios inciden
constantemente en el accionar de los Estados
(como así también
en los demás actores internacionales del escenario) y pueden cristalizarse en diferentes esquemas institucionales, órganos u organizaciones internacionales que contribuyen a reproducirlos por medio de su puesta en funcionamiento (Ikenberry 2014; 2001; Morlino 1985). De igual manera, estas ideas se encuentran en constante puja entre sí, siendo el mejor ejemplo de sus transformaciones el paso de los enfrentamientos ideológicos del mundo bipolar
hacia el fin de la historia (Fukuyama 1992), expresado en el unipolarismo estadounidense luego de la caída del bloque soviético. Eso no significa
que cualquier ideología, valor o creencia
difundida en el escenario internacional, necesariamente, constituye una institución internacional; aunque sí vale destacar que toda institución internacional no es otra cosa más que la cristalización de los procesos políticos, sociales
y económicos del tiempo y lugar en el
que surgieron.
En este contexto de ideas, la política
exterior, como política pública que es, remite al posicionamiento frente
a una cuestión socialmente problematizada de la agenda
internacional que adopta
un Estado en particular, el cual se encuentra estructurado en torno a
sus características históricas, geográficas, y culturales particulares como así también
por las lógicas
internacionales imperantes (ya sean históricas o coyunturales)
mencionadas. Por ende, se parte de la consideración de que el comportamiento de los países en el escenario internacional no debe ser entendido de forma aislada
de los procesos internos que los atraviesan, como tampoco de los
fenómenos que acontecen a nivel internacional (Gourevitch 2007; 1993; Moravcsik 2010; 1997).
Tres son las características domésticas que aquí se destacan como
centrales para comprender el diseño
de una política exterior: percepción de los líderes estatales sobre el
escenario internacional; relación entre Estado y sociedad; rol proyectado del Estado en el escenario
internacional.
En primer lugar, se encuentra la percepción
de los líderes estatales sobre el escenario internacional, la cual remite a la idea de que los líderes políticos
de un país son una importante variable explicativa de la política
exterior, particularmente por cómo entienden y comprenden la distribución de poder en el escenario
internacional. De esta manera, «no hay una única cuenta objetiva de la distribución del poder; más bien,
lo que importa es cómo los líderes estatales obtienen una comprensión de la distribución de poder» (Dunne y Schmidt 2014, 106).
Este argumento es de
importancia ya que parte de la idea de que los Estados no necesariamente deben
contar con un mismo interés,
sino que pueden mutar (y muy probablemente lo hagan) según cambian sus líderes a lo largo de la historia. Se les
atribuye peso explicativo a los líderes, específicamente a los poderes ejecutivos, por el hecho de que es en ellos que se suele concentrar la figura de jefe de Gobierno y la de jefe de Estado.
Claramente, este es el caso de los regímenes presidencialistas, en los que ambas competencias se encuentran concentradas en la figura del presidente de la
nación. Si bien es cierto que en regímenes parlamentarios la división entre
ambos está dada (quedando, por un lado,
la autoridad cabeza del gobierno y, por el otro, la
autoridad representante de la soberanía), eso no ha impedido que, en determinados casos, algunos
primeros ministros centralizaran en su figura, y de manera considerable, el proceso de toma de decisiones en materia de política exterior.
En segundo lugar, tenemos a la relación
entre Estado y sociedad. En esencia, este factor remite a cómo son las interacciones entre ellos en
lo que a cuestiones socialmente problematizadas en materia de relaciones internacionales respecta, y
cómo la sociedad termina incidiendo sobre la política exterior final. En este punto, resulta clave recordar el argumento de Putnam (1988) sobre el
juego de los dos niveles. En el trabajo Diplomacy and Domestic Politics: The Logic of
Two-Level Games, Putnam recupera
la importancia de la política
doméstica como variable
explicativa entre la distribución de poder en el plano internacional y la política
exterior de un país dado, partiendo de la idea de que los líderes
deben operar en dos planos
de negociación diferentes: el doméstico y el internacional. Si bien las
negociaciones en el escenario internacional son conducidas por las autoridades estatales (en el plano político, por los poderes
ejecutivos; en el plano burocrático, por las demás partes del Estado), los intereses y preferencias surgen de las circunstancias domésticas y es en el siguiente nivel donde son usadas como base para la
negociación con los demás actores internacionales.
De aquí se desprende que no hay una unidireccionalidad en la elaboración de la política exterior, sino más bien
interacciones entre los planos domésticos, internacionales y los Estados; lo que desecha, con ello, la idea
de que los Estados son bolas de billar que se encuentran cerradas y homogéneas hacia su interior
(Moravcsik 2010; 1997; Jackson y Sørensen 2013a).
Por último, el rol proyectado del
Estado en el escenario internacional se refiere al posicionamiento que las autoridades estatales y gubernamentales han dado y buscan dar al propio
Estado en la arena
internacional. En este punto, es relevante considerar cuáles han sido los
anteriores desempeños del Estado en la materia, ya que inciden, entre otras
cosas, en las expectativas de acción internacional estatal
que tengan tanto la sociedad
connacional en cuestión
como los demás actores del plano internacional para con el
Estado, frente a determinados acontecimientos. Un muy buen ejemplo de ello es la neutralidad
argentina sostenida en ambas guerras mundiales (Ciria 1986; Potash 1985; Toynbee 1965) y el debate iniciado
en 2024 luego del discurso
realizado por el presidente
Milei frente a la Asamblea
General de Naciones
Unidas, en el que se anunció que «Argentina va a
abandonar la posición de neutralidad y va a estar a la vanguardia en defensa de
la libertad» (SPPNRA 2024).
Adicionalmente, se refiere a la idea de identidad que desde el Estado se busca representar y reproducir en el escenario
internacional. Un caso que permite ejemplificar este punto lo representa la política exterior de Sudáfrica
desplegada por el presidente De Klerk (1989-1994) a
los fines de mejorar, por medio del desarme de su armamento nuclear, la imagen
internacional negativa del país
dejada por el apartheid,
constituyéndose hasta el momento en el único país en la historia el cual desarmó su propio arsenal nuclear. Otro
claro ejemplo lo representan los casos de Brasil y Canadá que, según explican Pereyra Doval (2013) y Thérien y Mace (2013), hicieron de la constitución de una identidad propia el camino
a partir del cual diferenciarse, desde un comienzo,
del resto de países y encontrar para sí un rol específico
en la arena internacional.
Las tres características anteriores encuentran sus especificidades no
solo en las combinaciones históricas
que se pueden dar entre ellos, sino también como resultado de las mediaciones y
características que les da el régimen político imperante en cada Estado. Aquí
se entiende por régimen político
al conjunto de (Orlandi y Zelaznik 1996; Morlino 1985):
· Estructuras de autoridad.
· Normas y procedimientos (formales
e informales) que regulan tanto la toma de decisiones y su aplicación como
las formas de designación de las personas que ocupan las estructuras de autoridad.
· Ideologías, valores
y creencias cristalizadas en las estructuras, normas y procedimientos del régimen.
En este contexto de ideas, la estructura
de autoridad no se refiere a otra cosa más que al gobierno de un determinado país. En un sentido amplio del concepto, aquí, se entiende
por gobierno al conjunto de sujetos con poder de
autoridad y de órganos políticos del Estado a los que, institucionalmente, les está confiado
el ejercicio, administración y control del poder político
(Orlandi and Zelaznik 1996). Es decir,
el gobierno se refiere tanto a las estructuras de autoridad como a los sujetos con poder de autoridad encargados del proceso de toma de decisión que posee un régimen político de un sistema político dado.
Necesariamente, el tipo de gobierno incide en el diseño (e
implementación) de una política pública,
ya que toda forma de gobierno se refiere a una fuente de legitimidad, a una
forma de estructurar al poder ejecutivo
y a la relación entre las diferentes estructuras de toma de decisiones, en especial a la relación
entre el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial.
De esta manera, dado que los regímenes
democráticos se caracterizan por encontrar su fuente de legitimidad en el voto y en el establecimiento de una estructura
de autoridad con un poder ejecutivo (ya sea en su versión presidencialista o parlamentarista) limitado
institucionalmente por otros
órganos de contralor,
como lo son el poder legislativo y el poder judicial, se espera que en democracia la participación de los actores
sociales del país tenga una mayor incidencia en el proceso
de toma de decisiones
en materia de política exterior
(Simpson 2010; Moravcsik 1997; Roberts y Kingsburgy 1993; Kratochmil 1989; Keohane 1989).
En cambio, para los regímenes autoritarios, dado que no existe ningún
tipo de contralor que examine cómo
son tomadas e implementadas las decisiones, ya que todo queda supeditado a la concentración del poder político
en la autoridad de un dictador o líder autoritario,
la política exterior
del régimen en cuestión se encontraría atada enteramente a los designios
de quien ejerza el poder y sin posibilidad, por parte de la sociedad civil o de los demás actores sociales nacionales, de realizar discusiones en torno a ella.
Pero, como ya se ha mencionado en
trabajos anteriores (Guerrero
2024; 2022a), dado que la política exterior se ve incidida no solo por el tipo de relación existente
entre el Estado y la sociedad, sino también por la percepción del escenario internacional que tengan los líderes y por el rol proyectado del Estado que se
busque consolidar, acontece que, para determinados países, el doble juego de
Putnam (1988) no ocurre lineal e irrevocablemente en los
términos sugeridos, incluso en aquellos países
en los que existen regímenes democráticos. Al mismo tiempo, si bien existe
literatura que prevé que los países con regímenes autoritarios buscaran reproducir en el escenario
internacional las mismas
lógicas de poder que tienen en materia de política doméstica (Armijo 2007), en el caso del BRICS, por ejemplo, se observa que los
países involucrados optaron, en primera instancia, por evitar la discusión sobre determinadas problemáticas (tales como
los derechos humanos), pero no pretendieron, de manera explícita, reproducir esas lógicas
autoritarias en las diferentes instituciones y organizaciones
internacionales en las que participan colectivamente. Más bien, asumieron el objetivo de tornarlas más multipolares,
representativas y deliberativas, con la intención de poder balancear las cuotas de poder de los
países involucrados en los procesos de toma e implementación de las decisiones
a nivel internacional[1].
En consecuencia, los Estados van adoptando diversas acciones frente a
determinados contextos, los cuales
van estableciendo o sentando antecedentes. Estos antecedentes actúan como
marcos de referencia frente a
contextos sucesivos que, a su vez, actúan como guías en el proceso de toma de decisiones a la hora de diseñar y ejecutar
diversos planes de acción. Como resultado, los Estados se encuentran signados por diferentes
tradiciones de pensamiento en materia de política exterior que condicionan el posicionamiento de un país para un período histórico
particular. A estas tradiciones de pensamiento y acción diplomática aquí se las define como escuelas de política
exterior.
Con el tiempo las interpretaciones y posturas pueden ser abandonadas para
dar paso a otras tradiciones que determinen una nueva estrategia de posicionamiento en la arena internacional. Vale considerar que la historia
de las escuelas de política
exterior de cada país también
condiciona la plena
realización (o no) de una determinada estrategia, ya que, si bien una tradición puede dejar de ser dominante
en el marco de un determinado gobierno, ello no impide la posibilidad de que continúe
condicionando la estrategia internacional presente del país. Todo lo
anteriormente mencionado se encuentra resumido en la figura 1.
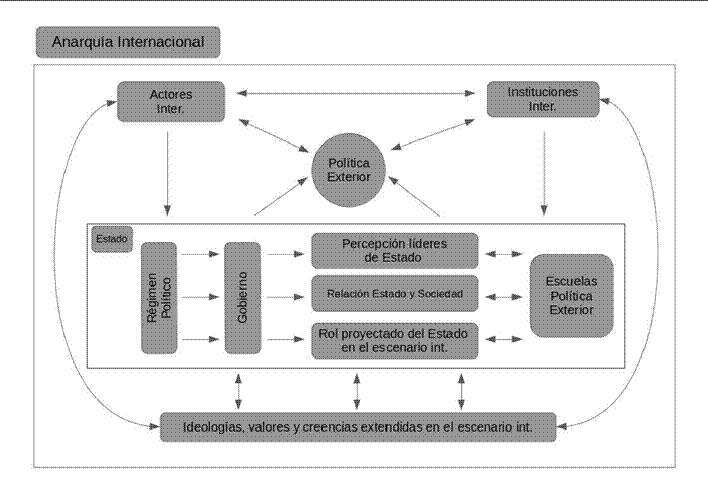
Figura 1. ¿Qué
factores inciden sobre la política exterior y hacia quién está destinada?
Fuente: elaboración propia
III. Características e historia de la política
exterior de India
En este punto se intentará
identificar y describir
las principales tradiciones de India en materia de política exterior. Para tal
fin, hemos definido las siguientes escuelas: gandhianismo; desarrollismo no alineado; nacionalismo hindú; neoliberalismo globalista.
III.1. Gandhianismo
Como lo sugiere el nombre de esta escuela, su posicionamiento encuentra
sus raíces conceptuales en el ideario político-social del líder indio Mahatma
Gandhi. Gandhiji, como se lo suele denominar en el
discurso popular indio, fue uno de los principales líderes del movimiento de
independencia del Raj británico en la península del Indostán.
Los principios que definieron el movimiento liderado por Gandhi incluían
la no violencia (ahimsa), la no explotación,
la no jerarquía, el no alineamiento, el rechazo al imperialismo y la
eliminación del racismo. Gandhi utilizó las huelgas de hambre como un método
simbólico de protesta. Por ejemplo, en 1943, mientras estaba encarcelado en el
Palacio del Aga Khan en Pune, realizó una huelga para
presionar por la liberación de líderes nacionalistas. Estas acciones reforzaban
su convicción de que el cambio debía lograrse mediante métodos morales y
ejemplares, demostrando que la verdad y la justicia son las armas más
poderosas (Gandhi [1936]2005). Gandhi argumentaba que el medio es tan
importante como el fin, y que los medios injustos, necesariamente, no pueden
llevar a un fin justo (Gandhi [1920-1921]2005; [1921]2005; [1931]2005). Esta
filosofía quedó plasmada en la Marcha de la Sal de 1930, una protesta pacífica
contra el monopolio británico sobre la sal en la península. En esta campaña,
Gandhi buscó no solo desafiar el sistema colonial, sino también demostrar a la
población india sobre el poder de la resistencia no violenta como herramienta
política.
Dichas ideas, además de estructurar la lucha independentista, sentaron
las bases de la política exterior india. Gandhi sostenía que la no violencia
debía ser la mayor fuerza de la humanidad, capaz esta de transformar no
solo las relaciones internas de un Estado, sino también del sistema
internacional en su totalidad (Gandhi [1925]2005). En este sentido, dentro del
pensamiento gandhiano, India debía actuar como un
defensor global de la paz, promoviendo soluciones no violentas a los conflictos
internacionales; posicionamiento el cual posteriormente fue entendido por la
élite nacionalista india como un llamado a posicionar a India como el monitor
moral del mundo (Murty 1964).
En términos internacionales, Gandhi abogó por una India que actuara de
mediadora en conflictos internacionales y encabezara, en consecuencia, un
proceso de reforma global basado en la moralidad. Tal y como lo expresa Husar (2016), India debía tener el ejército más pequeño
imaginable, practicando la no violencia incluso ante amenazas externas. En
este sentido, la élite nacionalista involucrada en el proceso independentista
entendía que los intereses nacionales indios estarían mejor resguardados
mediante una política de paz que con una política la cual estuviera alineada
con los intereses imperialistas de la metrópolis británica (Chandra
1989; Sethuraman 2013). En línea con este
pensamiento, la élite nacionalista entendía que el desarrollo de una política
de oposición al imperialismo británico derivaba necesariamente en un apoyo y
solidaridad con cualquier otro movimiento antiimperialista que estuviera teniendo
lugar en el mundo. De aquí que, desde el comienzo, dicha élite estuvo en contra
de la política británica de injerencia en los asuntos internos de otros países,
como así también al uso de soldados y recursos indios para promover, extender y
defender el imperialismo británico en África y Asia. Un claro ejemplo de ello
fue la reunión del All India Congress
Committee celebrada en Delhi en 1921, en el que el Congress aprobó una resolución general sobre política
exterior, en la que se afirmaba que el Gobierno británico en India no
representaba en modo alguno la opinión pública india respecto a lo que estaba
aconteciendo en el mundo (Zaidi y Zaidi
1980a); situación la cual fuera refrendada en 1927 en la reunión de la misma
entidad en Madras, en donde se rechazaba la presencia
de tropas indias en China, Mesopotamia y Persia, desplegadas estas por decisión
de autoridades británicas (Zaidi y Zaidi 1980b). La importancia de estas declaraciones fueron
tales que, varios años después, Nehru llegó a firmar que dichas experiencias
fueron la base de la política exterior que con posterioridad fue desarrollada
durante su gestión (Mishra 1986).
Adicionalmente, Gandhi criticaba fuertemente las bases del capitalismo
occidental, describiéndolo como una obsesión destructiva con el materialismo
que conducía a la explotación y la desigualdad (Gandhi [1936]2005; 1960). En su
lugar, promovía un modelo de desarrollo basado en necesidades esenciales, en
consonancia con la tradición hindú que aboga por la pureza espiritual y la
moderación material. En este sentido, Gandhi desarrolló el concepto de aldeas
industriales. La idea central detrás del concepto es promover la
autosuficiencia y el desarrollo sostenible de las aldeas. De aquí que argumente
que las aldeas deban ser capaces de satisfacer sus propias necesidades a través
de industrias locales como el molido a mano, la fabricación de jabón, papel,
fósforos, y otros productos esenciales (Gandhi 1960). Este enfoque no solo
busca proporcionar empleo a los habitantes de las aldeas, sino también
preservar las tradiciones y habilidades locales, y reduce la dependencia de las
grandes industrias y la urbanización. Algunos ejemplos históricos específicos
incluyen:
· La producción local y el uso del khadi (tejido artesanal): Gandhi fomentó el tejido
local para combatir la dependencia de los productos británicos. Esto no solo
buscaba reducir la explotación económica, sino también fortalecer la
autosuficiencia comunitaria como un acto simbólico y práctico de resistencia.
· El rechazo al desarrollo
industrial a gran escala: Gandhi abogó por un enfoque descentralizado de la
economía, argumentando que la industrialización masiva promovía la explotación
y destruía las bases éticas de la sociedad. En cambio, creía en sistemas económicos
locales que respondieran a las necesidades básicas sin fomentar la avaricia o
la competencia desmedida (Gandhi 1960).
· El concepto de sarvodaya
(el bienestar de todos): Gandhi creía que el progreso debía medirse por el
bienestar de los más pobres y marginados, y que cualquier sistema que no los
incluyera no podía considerarse exitoso o justo (Gandhi [1909]2005).
En resumidas cuentas, el posicionamiento indio en materia de política
exterior, según esta escuela, puede resumirse en los siguientes preceptos:
· Defensor de la paz: India tenía el rol principal de convencer a otros, por medio de un diálogo
democrático, respecto de la irracionalidad que tiene aparejada
la guerra.
· Defensor global: desde un posicionamiento moral, India debía
encabezar un proceso de reforma a
nivel global de las instituciones internacionales vigentes, a los fines de
erradicar la injusticia existente
en el mundo y en donde el ejemplo es la principal
herramienta de acción.
· Apoyar los procesos independentistas en el mundo: en
memoria de su pasado como colonia, India debía apoyar todo proceso
independentista que buscara llevar adelante cualquier sociedad del mundo.
· Defensa de la fe: este precepto se encuentra lejos de pregonar
una lucha religiosa a lo largo del mundo, sino que, más bien, se refiere a una fe en la naturaleza
humana, teniendo India el
papel moral de defender los derechos humanos de justicia, igualdad y libertad
como valores universales.
Si bien es
cierto que, propiamente dicho, Gandhi no ejerció ni elaboró la política
exterior india una vez constituida la república, lo cierto es que su figura
planteo la base de lo que se conoce como el art-of-politics de la naciente República India. Es decir,
Gandhi estableció las bases ético-filosóficas sobre la que se dio la
conceptualización de la política india contemporánea. A criterio de Datta-Ray (2015), el art-of-politics de Gandhi refiere a un método
profundamente ético y filosófico que conceptualiza la política como un medio
para preservar y actuar en alineación con el cosmos, en lugar de manipularlo o
destruirlo para el beneficio personal o estatal. En este sentido, ello
implicaba actuar en consonancia con el cosmos, donde cada acción refleja una
verdad universal y evita la dicotomía moderna entre lo real y lo ideal. Gandhi
buscaba transformar la política (india) para que esta no significara lograr
objetivos ideales futuros mediante métodos violentos, sino, más bien, de actuar
con verdad y coherencia en el presente. Este concepto también reconoce la
violencia inherente a la vida misma, pero Gandhi distingue entre la violencia
agresiva (que busca dominar o destruir) y la resistencia no violenta, como en
la práctica del satyagrah. Será esta base de
criterio político la que Nehru buscará materializar a lo largo de todas las
ramas de su gestión, incluso la política exterior. De aquí la importancia de
recuperar el pensamiento gandhiano como una escuela
de política exterior ya que sirvió de punto de partida para lo que Nehru,
posteriormente, proyecto, diseñó e implementó como posicionamiento indio frente
a los principales desafíos que se le presentaron a la república recientemente
creada.
III.2. Desarrollismo no alineado (1947-1984)
Jawaharlal Nehru fue un destacado político indio que
luchó junto a Gandhi por la independencia de
su país. Conseguida la independencia, Nehru se constituyó en primer ministro y ejerció el cargo hasta el año 1964, fecha en que se produce su fallecimiento.
Fue uno de los padres fundadores del Congress Party, partido que supo gobernar India, de forma casi ininterrumpida, hasta 1991.
Especialmente, es recordado como el arquitecto del Estado-nación indio, basado
este en valores modernos como el secularismo, el socialismo, el temperamento
científico y el no alineamiento, reconocidos todos ellos como el código moral
del Estado-nación indio (Surya 2022; Mukherjee 2015; Parekh 1991; Chakravarty
1987; Chatterjee 1986; Rao 1971).
En lo que a política exterior se refiere, su administración se
caracterizó por no romper con ciertos principios centrales del gandhismo, como el
antirracismo, la búsqueda por la igualdad en el sistema internacional y la
promoción de instancias más cooperativas entre los diversos Estados. A pesar de
ello, Nehru entendía que India tenía
un rol de grandeza dentro del
concierto internacional (Keenleyside 1980), sin tener
que abrevar necesariamente para ello en profundos criterios normativos de base
idealista sino más bien ecléctico-liberal. De esta manera, su posicionamiento,
sin renegar del todo respecto
de los principios gandhianos ya mencionados, encontraba compatible postular
por conceptos tales como el no
alineamiento y la teoría del tercer mundo de Mao, los cuales pregonaban por la solidaridad entre los países tercermundistas;
la defensa de la libertad y la democracia como instituciones internacionales
necesarias a ser defendidas en el escenario internacional; al tiempo que se
criticaban a las alianzas militares entre países, las cuales eran entendidas
como el principal resultado de la desconfianza y el miedo entre los países que
se vieron involucrados en ambas Guerras Mundiales (Kennedy 2012; Parekh 1991).
Si debiéramos ubicar a Gandhi y a Nehru dentro de las escuelas normativas
tradicionales de las relaciones
internacionales, el primero presenta fuertes características idealistas, por
causa de su concepción positiva de la naturaleza humana, su entendimiento de la
guerra como un acto irracional y la defensa
de los derechos humanos como valores universales. Mientras que Nehru, por su
lado, refiere a un posicionamiento más propio de escuela liberal ecléctica, ya que entendía
que instituciones internacionales más multipolares y democráticas eran
buenos instrumentos no sólo para evitar sino también reducir el impacto de los
conflictos existentes dentro del escenario internacional, al tiempo que se
reservaba para sí el accionar independiente dado el caso que las circunstancias
lo ameritaran (Nehru 1949). En este sentido, durante la administración de Nehru,
el antiimperialismo característico del nacionalismo independentista indio hizo
que India pregonara por la no alineación
con ninguno de los dos bloques dominantes. Sin embargo, en ciertas
ocasiones (como lo fue la creación del Estado de Israel en 1948) India se mostró más distanciada respecto a
posiciones adoptadas por EE. UU., pero más
cercanas a la URSS
(Morales 1971).
Si bien la insistencia realizada por la administración Roosevelt fue la
que permitió que India participara como miembro fundadora de la Organización de
Naciones Unidas en abril de 1945, no siendo India para ese entonces aún un país
independiente; lo cierto es que la relación entre India y EE. UU. fue de una
clara tensión oscilatoria durante la administración de Nehru, cuyo punto de
mayor conflictividad lo tuvo durante la firma de los tratados de asistencia
mutua y seguridad acordados entre EE. UU. y Pakistán en 1954 (Sethuraman 2013)[2].
Lo mencionado en el párrafo anterior no refiere a que la administración
Nehru tuviera un posicionamiento de total recelo para con EE. UU., sino más
bien de respeto y consideración; tal y como lo demuestran las palabras
transmitidas por Nehru al primer embajador indio ante EE. UU., Asaf Ali, en
oportunidad de ser encomendado en su cargo en 1946:
Estados Unidos es una gran potencia y queremos ser amistosos con ellos
por muchas razones. Sin embargo, quiero dejar claro que no nos proponemos ser
sumisos a ningún actor [...] Tenemos muchas buenas cartas en nuestras manos y
no hay ninguna necesidad de que aparezcamos como suplicantes ante ningún país.
(Gopal 1988, 556)
De aquí que se pudieran encontrar situaciones en las que las diferencias
eran expresas y abiertas (por ej., el reconocimiento indio dado a la República
Popular China en 1949) o de apoyo y diálogo (ej. el préstamo y envío de barcos
con alimentos en 1951 realizado por la administración Truman ante el pedido
realizado por el gobierno indio).
Un punto en el que Nehru se acercó a la URSS era en las características presentadas por el modelo de desarrollo adoptado durante
su administración y las ideas de socialismo que había por detrás de su modelo. Jawaharlal Nehru simpatizaba con los esfuerzos soviéticos
en relación al proceso de insdustrizalicación que
estaban implementando. Sin embargo, sus viajes en 1927 por Moscú hicieron que
se terminara de convencer respecto a que no era el método soviético sino el gandhiano el que le permitiría a India caminar hacia una
sociedad socialista, objetivo político-social el cual mantuvo hasta el final de
sus días.
A lo largo de su gestión, se pretendió llevar adelante un fuerte proceso de industrialización, el cual tuviera
al Estado como principal agente planificador de la economía, especialmente en sectores estratégicos como la industria pesada, la
energía, la banca y el transporte. En términos generales, esto se terminó
reflejando en una estrategia general que adoptó para sí un modelo de economía
mixta, donde el sector público y el privado coexistían, pero con un Estado
desempeñando un rol predominante en áreas claves; especialmente a partir del
Segundo Plan Quinquenal (1956-1961), desarrollado por Prasanta
Mahalabonis, el cual estuviera fuertemente orientado
hacia la industrialización rápida y el transporte[3].
Las ideas de Nehru respecto al nivel de presencia
del Estado dentro de la economía fue un principio el cual demostró estar
fuertemente asociada a la idea de socialismo que Nehru tenía. En su etapa más
dura, Nehru defendía la presencia de un Estado fuerte el cual impulsara
decisiones tales como (Parekh, 1991): a) nacionalizar la banca y los seguros;
b) las industrias de defensa y servicios públicos debían limitarse al sector
público; c) todas las industrias relacionadas con la alimentación, ropa y otros
bienes de consumo debían reservarse al sector artesanal o a pequeña escala y
gestionarse de forma cooperativa; d) el Estado debía controlar la inversión,
los ingresos y los dividendos del sector privado, fijar límites máximos de
tierras y organizar el excedente de tierras en cooperativas de aldea. Dichas
ideas fueron expresadas en documentos tales como los publicados en 1947 por el All India Congress Committee (AICC) y el Economic Programme Committee, encabezados
ambos por Nehru (Surya 2022; Parekh 1991; Chakravarty 1987).
En cambio, entre 1954 y 1964, año de su muerte,
para Nehru la idea de socialismo se basaba principalmente en una economía mixta
y planificada, en la que el sector público desempeñaba un papel predominante.
Su enfoque en la planificación no respondía tanto a un ideal de redistribución
equitativa de la riqueza ni a la satisfacción inmediata de las necesidades
básicas de la población, sino más bien a la necesidad de fortalecer la
autonomía nacional. Consideraba que este modelo permitía gestionar los recursos
limitados del país de manera más científica y eficiente, al
tiempo que garantizaba el control estatal sobre la economía (Surya 2022; Mukherjee 2015;
Parekh 1991; Chakravarty 1987; Chatterjee 1986; Rao
1971).
El dominio del sector público se justificaba tanto
desde una perspectiva económica como política. Nehru creía que solo el Estado
tenía la capacidad de movilizar los grandes recursos necesarios para establecer
industrias clave en sectores estratégicos. Un sector público fuerte también
aseguraba que el Estado mantuviera independencia frente a posibles influencias
del capital privado, evitando que este ejerciera un control excesivo sobre la
economía y, con ello, pusiera en riesgo la democracia. Grandes ejemplos de esta
iniciativa fueron el Life Insurance
Corporation Act 1956, que
derivó en la fusión de 256 compañías de seguro (lo que llegó a representar, de
facto, la nacionalización del sector); o los planes de desarrollo
sectoriales en hierro y acero en Durgapur (1956), Bhilai (1959) y Rourkela (1959),
contando para todos dichos casos con el apoyo de otros países: Gran Bretaña,
Rusia y Alemania Oriental, respectivamente.
Si bien Nehru promovía un sector público fuerte,
también veía beneficios en la existencia del sector privado. Para él, la
competencia impulsada por la iniciativa privada ayudaba a evitar que el sector
público se volviera ineficiente y burocrático. Además, entendía que fomentar el
espíritu empresarial, movilizaba capital privado y prevenía conflictos
sociales, ya que eliminar por completo el sector privado podría derivar en una
lucha de clases y en la imposibilidad de llevar adelante el desarrollo económico.
Asimismo, consideraba fundamental que la producción
respondiera a las necesidades sociales en lugar de estar guiada únicamente por
el afán de lucro de unos pocos. Para ello, por ejemplo, en 1957 se disignó a Balwantrai Mehta al frente del Panchayai Raj
Committee, que derivó en un esquema de
descentralización democrática en el territorio indio el cual fue conocido como Panchayai Raj; sistema el cual tenía como objetivo
principal el de crear instancias deliberativas territorializadas en las que las
problemáticas comunales pudieran ser resueltas localmente, al tiempo que se
tenían en consideración las necesidades propias de cada distrito o aldea (Mukherjee 2015).
Para Nehru, la industrialización
era esencial para lograr la independencia económica de la India y superar, así,
el legado de subdesarrollo dejado por el dominio colonial británico. Creía
firmemente que sin una base industrial sólida, India seguiría siendo
económicamente vulnerable; además de una nación dependiente de las potencias
extranjeras. Este es otro punto
en el cual se presenta un
distanciamiento respecto de la posición fijada por el gandhianismo
en materia de política económica, ya
que Nehru proyectó el proceso de industrialización del país, mientras que Gandhi promovía una economía
autosuficiente a nivel de aldea (Husar 2016; Nadal 1998; Morales 1971).
Un aspecto que se debe considerar en la evolución del posicionamiento
indio dentro del escenario internacional, relacionado este con el modelo de
desarrollo adoptado durante la administración de Nehru, es el hecho de que el proceso de industrialización sentó
en India las bases estructurales y de conocimiento en materia de tecnología atómica que le
habilitaron la posterior obtención de armamento
nuclear propio. En este sentido, en 1957 fue creado el Tata Institute
of Fundamental Research y
en 1958 fue creado el Atomic Energy Commission of India bajo el
amparo del Department of Atomic Energy; siendo ambas instituciones las piedras
angulares del programa nuclear indio bajo la responsabilidad de Homi Bhabha.
Este hecho profundizará las diferencias existentes entre dos principios considerados, hasta el momento,
centrales en materia
de política exterior
india: el principio de no violencia y el principio autodeterminación-independencia (Gonzalez Castañeda and Bavoleo 2010). La anterior diferenciación marcaba la existencia de una ambigüedad no
considerada hasta el momento por los
gobiernos indios respecto de hasta qué punto se justificaba la implementación del principio de la no violencia en situaciones en las que la integridad de India, como
Estado, estaba en peligro. Dentro de
la temática nuclear, ese principio otorgaba al país, por un lado, el liderazgo
en la campaña de desarme nuclear,
mientras que, por el otro, en términos de seguridad nacional, el principio de la autodeterminación
legitimaba la idea de que el Estado era lo suficientemente soberano
como para decidir
hasta qué punto el desarrollo de armas nucleares era propicio para los intereses nacionales indios.
De aquí que los enfrentamientos con Pakistán (1947, 1965, 1971, y 1999) y
China (1962) legitimaran la necesidad de desarrollar
programas nucleares, con el objetivo de disuadir al enemigo sobre cualquier
posible ataque. No es casualidad
que la mayoría de las centrales de pruebas atómicas,
tanto de India como de Pakistán, se encuentren actualmente
situadas a lo largo de la línea de frontera entre ambos países. En este sentido, Indira Gandhi (1966-1977;
1980-1984), luego de la victoria india en la
guerra con Pakistán
en 1971, decidió realizar
la primera prueba atómica de la historia
de su país en la ciudad de Pokhran, localidad cercana
al límite con ese país.
La tensión generada por la contradicción normativa, la ineficiencia del
no alineamiento para garantizar la
seguridad del país y la incapacidad para canalizar la constante presión de
aquellos sectores contrarios a la visión
internacionalista liberal hicieron
que los gobiernos que sucedieron a Nehru fueran
adoptando, poco a poco, políticas externas propias de una visión realista. El
resultado directo de esta ambigüedad
de visiones será el hecho de que la política exterior india comenzara a caracterizarse por presentar un doble
estándar, según el cual India se tornará más realista o más liberal
de acuerdo con la temática que estuviera
en consideración. Tan es así que, cuando se trataba
de temáticas como la reforma de las instituciones internacionales, India continuó defendiendo la idea de contar con canales institucionales más multipolares, representativos y democráticos. Mientras
que, en lo referido a temáticas como la nuclear, India desarrolló dicha
tecnología con motivos de seguridad nacional, desobedeciendo con ello los llamados de atención realizados por el sistema internacional, lo cual le valió cargar
por mucho tiempo con lo que se ha dado a llamar mundialmente como el apartheid
nuclear, situación sólo resuelta a través de 123 Agreement
firmado luego de las negociaciones llevadas adelante entre el presidente
estadounidense George Bush y el primer ministro Manmohan Singh en el año 2005.
III.3.
Nacionalismo hindú (1984-2004)
El principal exponente de este movimiento es el Bharatiya Janata Party (BJP),
partido el cual gobernó
India en dos oportunidades (1998-2004; y 2014-actualidad). Sin embargo, cuando se hace
alusión a estas ideas no se suele referir sólo al BJP como partido sino también
al Hindutva; es decir, al paraguas ideológico el cual
contiene a diferentes actores y organizaciones político-sociales que abogan por
estas ideas (por ej., Rashtriya Swayamsevak
Sangh - National Volunteers Organization, RSS) y
que usualmente son referidos, colectivamente, como Sangh
Parivar. Este movimiento, surgido en India a
comienzos de los 80, pretende rescatar principios tradicionales hindúes a modo
de elementos integradores de la sociedad india; siendo el pitrabhoomi
(patria), jati (línea de sangre) y sanskriti (cultura), las tres ideas apelativas más
importantes (Das 2003). Sus conceptos nacionalistas parten de argumentos propios del
hinduismo, religión la cual se presenta como base moral de la identidad india
frente al histórico secularismo promovido por el Congress
Party (Adeney y Sáez 2005; Bhatt 2001; Blom Hansen 1999; Graham 1990).
Desde un punto de vista de política exterior, la crítica al secularismo
desplegado por gobiernos indios anteriores radica en que se lo identifica como
una de las principales causas que ha llevado a que, en la práctica, la política
exterior india se presente en el escenario internacional como una de incomodidad
con el poder y una falta de voluntad de poder (Bajpai
y Mattoo 1996). En este sentido, India no ha sabido
ocupar el lugar que le corresponde dentro del escenario internacional; y todo
ello se debe a que la esencia, en otras palabras el art-of-politics, del Estado indio, ha sido mutilado por
el gran defecto que representa el pacifismo excesivo, tanto
interno como externo, que el Congress ha esgrimido
durante sus administraciones (Singh 1999). De aquí que derrotas militares como
las recibidas en 1962 frente China o la balcanización de amplios sectores del
territorio indio (ej. los Tigres de Liberación del Ealam
Tamil o el movimiento naxalita) no son otra cosa que ejemplos materiales
directo de este gran defecto ya que no sólo han debilitado sino que,
peor aún, han imposibilitado la consolidación de la soberanía del Estado indio
llegando en su expresión más extrema al asesinato de primeros ministros (ej.
Indira Gandhi o Rajiv Gandhi).
Los defensores del Hindutva entienden que India
cuenta con capacidades suficientes para consolidarse en el escenario internacional como un great power (Karner 2006; Sagar 2009; Mitra
2003; Singh 1999). En cuanto a la actuación global de India, los nacionalistas
hindúes tienen el ardiente deseo de resucitar la gloria de India y
evitar que se repita la humillación, lo que se convierte en la principal
motivación de sus llamamientos para que India se convierta en uno de los polos
de un orden mundial multipolar. Para ello, la política exterior debe partir de
tres ideas claves: un dorado pasado hindú; las traumáticas experiencias
de las invasiones extranjeras; y la postulación de un futuro glorioso
para la civilización india.
Ese pensamiento se asienta en la premisa
histórica de que el país representa a una civilización milenaria, que
supo integrar a su sociedad elementos de todas aquellas
culturas que pisaron su territorio. Al mismo tiempo, y a diferencia de las
dos escuelas anteriores, el nacionalismo hindú recupera la idea de autonomía e
independencia bajo la idea del daño y la humillación provocados por las potencias extranjeras durante sus
invasiones al país (Mitra 2003; Singh
1999). Al entender de este movimiento, el reposicionamiento de India en el
escenario internacional es una forma
de balancear el accionar unilateral
de las potencias mundiales (Hurrell y Narlikar 2006). El argumento respecto de la constitución de
un mundo multipolar es mantenido, pero bajo argumentos
realistas y no liberales o idealistas, tal y como habían sido defendidos por
Nehru y Gandhi, respectivamente. De
aquí que, por ejemplo, en la prensa oficialista del BJP, el Organiser,
se expresara como lineamientos importantes de política exterior el encontrar un
equilibrio entre los siguientes puntos:
1. Debemos ralentizar el ritmo al que estamos cediendo soberanía a los
mercados globales [. . .]. 2. Debemos mantener un estrecho control sobre
organismos internacionales como la Organización Mundial del Comercio (OMC) [. .
.]. 3. Debemos tener un verdadero sistema internacional de controles y
equilibrios bajo el control de las Naciones Unidas [. . .]. (Dubashi 1999, 53)
El resultado principal de visión realista impulsada por el nacionalismo
hindú es el concepto de una firm India (Singh, 1999). Principalmente, esta idea parte
de la consideración de que el país se debe mostrar en el escenario internacional como un Estado
que, de forma constante, pregona
por la reforma del sistema internacional a los fines de que los países en desarrollo tengan
mayor participación en el proceso de toma de decisiones mundiales. Pero, al mismo tiempo, India debe transmitir a los demás Estados miembros
del sistema la sensación de que es un país que defenderá sus intereses nacionales
en cada oportunidad en que se vean
vulnerados. Un claro ejemplo de esta posición lo representa el desarrollo
nacional de armas nucleares.
Este es considerado de interés nacional debido a que implica el fortalecimiento de la seguridad nacional
frente a las diversas hipótesis
de conflicto que se manejan
en el país, tal y como lo son el caso de Pakistán o China. Al
mismo tiempo, el desarrollo de armas nucleares es visto como una herramienta más por medio de la cual India
puede forzar a los Estados potencia a
que abran canales de diálogos para una negociación, llegado el caso de ser necesario.
Un claro ejemplo de ello fueron los catorce diálogos llevados adelante
entre el ministro de relaciones exteriores indio, Jaswant
Singh (1998-2002), y el secretario de Estado estadounidense, Strobe Talbott (1994-2001), a lo
largo de dos años y medio (Schaffer 2009). Las pruebas nucleares, tanto indias
como pakistaníes, realizadas en 1998 habían despertado la preocupación de la
administración Clinton en relación a lograr un acuerdo que regulara la no
proliferación de armas nucleares en la península del Indostán. A pesar de que
dichos diálogos no tuvieron como resultado directo la firma de un acuerdo de
tipo alguno entre India y EE. UU., estas si dejaron sentadas las bases y los
canales de diálogos que derivaron en la posterior visita, en 2000, del
presidente Clinton; siendo este el cuarto presidente estadounidense en la
historia de su país en hacerlo.
En lo que a desarrollo económico se refiere, la idea es convertir a India
en un global economic power,
tal y como lo expresara el programa electoral del BJP en 1998 dentro de lo que
se dio a conocer como el swadeshi approach (BJP 1998). El swadeshi
approach en el manifiesto electoral del BJP de
1998 enfatizaba la autosuficiencia y la promoción de industrias domésticas.
Este enfoque buscaba reducir la dependencia de bienes y servicios extranjeros,
fomentando el uso de productos y tecnologías producidos localmente. El
manifiesto destacaba la importancia de proteger y nutrir las industrias
nacionales a los fines de fortalecer la economía nacional y asegurar, así, un
desarrollo sostenible. En esencia, ello implica defender un moralismo
económico que abreva del gandhianismo económico,
pero sin caer en el concepto de industrias de aldea que se mencionó en las
secciones anteriores. Aquí, la premisa central es India First
(BJP 1998); es decir, un nacionalismo económico en el que India deba ser
construida por indios y en el que el desarrollo nacional depende ampliamente en
los esfuerzos que los nacionales y el capital indio puedan realizar. De aquí
que la idea sea lograr una economía competitiva a escala internacional basada
en la protección de las industrias nacionales de alta tecnología, y que, al
mismo tiempo, evite la dependencia excesiva de las importaciones de bienes de
inversión. De esta manera, industria-lización y proteccionismo van de la mano.
En resumen, los ejes centrales sobre los cuales
se estructura la agenda internacional india según esta
escuela son: constituirse en líder global o actor global en el sistema
internacional (tanto económica como militarmente), defender
activamente su independencia en el sistema
internacional, constituirse en base de mediación dentro del sistema
internacional, dado el caso de que fuera necesario para el fortalecimiento de instancias institucionales más multipolares.
III.4.
Neoliberalismo globalista (2004-2019)
La República de India no se mostró ajena a los procesos de cambio
ocurridos en el plano internacional
como resultado de la caída de la URSS. A partir de 1991, comienza un proceso de liberalización y privatización del aparato
productivo indio a los fines de desmantelar el Industries Development
and Regulation Act, 1951
(IDRA); también, peyorativamente, conocido como Licence Raj
(Venkatesan 2023; Irwin 2025). Este concepto era tradicionalmente utilizado
para criticar al aparato burocrático-estatal consolidado a lo largo del período
1947–1991, el cual había sido un producto directo de las políticas de desarrollo implementadas desde las
administraciones de Nehru. Dicho aparato era tildado de ineficiente e ineficaz debido a
la excesiva participación del Estado en la actividad económica.
Por otro lado, 1991 se presentó como un año agitado
para el país en lo que a materia
económica se refiere. En dicho
año, India atravesó
una fuerte crisis en la balanza de pagos que dejó al país al borde del default. A esto se le debe sumar el hecho de que la comunidad
extranjera (principalmente EE. UU., a
través de organizaciones internacionales como el FMI y el BM), al igual que la nueva generación india de dirigentes políticos, como Narasimha Rao[4] y Manmohan Singh[5] (los cuales se habían formado en universidades extranjeras), comenzaron a presionar
por la implementación de las reformas económicas establecidas por el Consenso
de Washington. Tales reformas
constituían, en esencia,
un conjunto de políticas económicas
tecnocráticas que entendían
a las fuerzas del mercado como los principales instrumentos dinamizadores de la economía
mundial, incluso en el contexto
político indio, el cual
se encontraba marcado
por la vuelta al poder del
Congress Party.
Lo anterior implicó, en términos impensados en tiempos de Nehru o de Indira
Gandhi, el abandono de banderas económicas tradicionales del Congress. Como miembro
del Acuerdo General
sobre Aranceles
Aduaneros y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés) y, posteriormente, en
1995, de la OMC, India asumió
la liberalización de áreas como la de bienes, que con anterioridad habían sido
consideradas estratégicas y de incumbencia sólo estatal; además de que adhirió
a una liberalización similar en áreas como la de servicios, todo ello por medio de la adhesión tratados
como el Acuerdo sobre los Aspectos
de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Trade-Related Intellectual Property Rights [TRIPs]) y al Acuerdo sobre las Medidas
en Materia de Inversiones relacionadas con el Comercio
(Trade-Related Investment Measures [TRIMs]).
Estos cambios parecían ir de la mano de la voluntad política de suscribir
al multilateralismo liberal de 1990 y
de unirse a una amplia gama de regímenes específicos,
incluidos los relacionados con el medio ambiente, los derechos humanos y la
intervención humanitaria. Esta aparente adaptación a las normas emergentes de
una sociedad internacional liberal representó un cambio importante en la
política exterior india, no solo si se la compara con la desafían tercera
posición de la década de 1970, sino también con las revueltas más amplias
contra el dominio occidental de la
sociedad internacional que habían caracterizado al siglo XX y que provenían
desde países emergentes como India (Hurrell y Narlikar 2006).
La combinación y síntesis de todo el contexto descrito no hizo otra cosa
que provocar un cambio profundo en
India respecto a su política exterior y proyección económica mundial. Este cambio implicó el abandono de la
concepción india tradicional del Estado como
agente absoluto del crecimiento económico, al igual que del discurso
antiestadounidense existente desde 1947. Según el nuevo impulso neoliberalista indio, el país debía
comenzar a ser comprendido como una gran potencia económica
y militar, al tiempo que una sociedad
multiétnica liberal, que debía
combinarse con las potencias occidentales para garantizar la paz y la
estabilidad no solo regional, sino también
mundial (Husar 2016). Esto implicó
que India se posicionara en el escenario internacional como un Estado dispuesto
a negociar con los países
en desarrollo, además
de que se percibiera a
sí misma como un país con la suficiente capacidad estatal como para sentarse en la misma mesa de negociación en la que
participaban las consideradas potencias mundiales (Guerrero 2024; 2022a). Dicha perspectiva comprende que la principal
herramienta con la que cuenta India para negociar con otros Estados
es el comercio, dadas las condiciones únicas
que presenta en materia económica a nivel mundial; aunque las capabilities
militares, principales nucleares, también son un recurso a disposición a la
hora de tener que negociar ciertos acuerdos.
En el plano militar, el fortalecimiento en la capacidad
de negociación de India se tradujo en la profundización de sus propios
programas nucleares, los cuales contaron
con el apoyo formal de EE.
UU., en especial desde la instauración de la administración Bush, debido
a que India era concebida como un medio más con el
cual contrarrestar la influencia china en el sudeste
asiático. Tal y como lo afirmara Condolezza Rice
durante la campaña electoral republicana del año 2000, China dejaba de ser
vista por EE. UU. como una compañera y pasaba a ser entendida como una
competencia (Rice 2000). De aquí que
George W. Bush reforzara las conversaciones con India a partir de las bases
configuradas por los diálogos realizados entre Talbott
y Singh durante la administración Clinton. En este sentido, Jaswant
Singh, durante su paso por Washington en abril del 2001, afirmó que “el
Secretario Powell y yo hemos decidido que se aplique plenamente la arquitectura
del diálogo que se había establecido anteriormente” (Talbott
2006: 2682). Ello llevó a que entre 2005 y 2008, los diplomáticos indios
negociaran un tratado que deshizo décadas de lo que India denominaba apartheid
nuclear.
Sin embargo, desde el punto de
vista de política exterior, lo anterior no significó bajo ningún concepto una
subordinación del accionar de India a los intereses estadounidenses. Un claro ejemplo de ello lo representa
la participación activa que ha tenido
India en las diferentes rondas
de negociación que resultaron en la transformación del GATT en lo que, actualmente, se conoce como la OMC; rondas
en las que dicho país actuó de manera coordinada con otras países
emergentes a los fines de mejorar las condiciones de competitividad de las nuevas
economías dentro del
comercio internacional, tal y como se vio en la reunión ministerial de la OMC realizada en Cancún en septiembre del 2003 (Hurrell y Narlikar 2006). En una misma dirección se mostraron las
participaciones indias en experiencias institucionales tales como el RIC, SCO,
IBSA, o BRICS; actuando en algunos casos como miembro fundador y en otros
incorporándose en una segunda instancia (Guerrero 2022a; 2024).
No está demás mencionar que el denominado 123 Agreement,
generó una crisis política interna que amenazó con derrocar a Manmohan Singh,
primer ministro indio de ese entonces, ya que era la primera vez que una
negociación internacional sobre el tema y de tales características era
encabezada por un gobierno indio. Dicho ministro fue una de los principales
promotores y artífice del acuerdo, lo cual le valió enfrentarse a varios
desafíos: la oposición política interna (tanto propia como ajena);
complejidades burocrático-operativas en la implementación del acuerdo; como así
también la crítica proveniente de la comunidad internacional.
En primer lugar, Singh debió enfrentarse a la crítica directa de la
oposición. En este sentido, localmente se dudaba de la factibilidad del acuerdo
y las negociaciones ya que George W. Bush era fuertemente criticado por los
ataques preventivos realizados a Irak y Afganistán, siendo que Manmohan Singh
era percibido como un primer ministro al que se consideraba falto de carácter;
un funcionario muy civil, según lo expresado por el ex ministro del
gabinete del BJP, Arun Shourie (Datta-Ray
2015). Incluso, Singh debió afrontar acusaciones por parte de parlamentarios
provenientes del BJP, los cuales alegaron que fueron sobornados por la
administración Singh para que votaran en favor del acuerdo (Datta-Ray
2008a). A ello se le debe sumar el hecho de que, internamente, el Congress Party no estaba muy
seguro respecto a las capacidades y posibilidades efectivas del acuerdo, al
tiempo que partidos aliados, principalmente de izquierda, estaban en desacuerdo
con el acuerdo ya que no consideraban conveniente la construcción de lazos
cercanos con EE. UU. (Schaffer 2009). Lo anterior, en su afan
por lograr la materialización del acuerdo, obligó al primer ministro Singh a
afirmar que, si su partido no le apoyaba, estaba dispuesto a sacrificar su
mandato en pos de la firma del acuerdo (Datta-Ray 2008b).
En segundo lugar, el acuerdo representó una ingeniería burocrática de
alta sofisticación; tanto el Plan de Separación indio acordado en marzo
del 2006 hasta la aprobación por parte del Congreso indio de la legislación
faltante en octubre del 2008. Ello se debe a que India se había comprometido a
(Mussarat y Ishtiaq 2011):
identificar y separar gradualmente las instalaciones y programas nucleares
civiles de los militares, y presentar una declaración de instalaciones civiles
al Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA); colocar voluntariamente
las instalaciones civiles bajo las salvaguardias del OIEA; firmar un Protocolo
Adicional para las instalaciones civiles; mantener la moratoria unilateral
sobre las pruebas nucleares; abstenerse de transferir tecnologías de
enriquecimiento y reprocesamiento a Estados que no las poseen, así como apoyar
los esfuerzos globales para limitar su proliferación; colaborar con EEUU para
concluir un Tratado de Cesación de la Producción de Material Fisible (FMCT); y
trabajar para asegurar materiales nucleares y tecnología mediante legislación
de control exhaustivo de exportaciones y mediante la armonización y adhesión al
Régimen de Control de la Tecnología de Misiles (MTCR) y las directrices del
Nuclear Suppliers Group
(NSG).
Consecuentemente, y en tercer lugar, la crítica internacional fue casi
unánime y varios países occidentales fueron guiados por China para que se
opusieran al acuerdo. Sin embargo, el primer ministro Singh logró que el
congreso indio aprobara el acuerdo, ratificando India, de esta manera, el
acuerdo logrado con EEUU (Datta-Ray 2008c). Como
resultado, India se consolidó internacionalmente como un Estado el cual no ha
suscrito aún el Tratado de No Proliferación Nuclear pero que oficialmente
cuenta con el reconocimiento de nuclear status por parte de Estados
Unidos (Carter 2006).
En síntesis, y en lo que a su
política exterior se refiere, India ha buscado,
en los últimos años, fortalecer su capacidad de negociación con las potencias por medio de su
consolidación en el plano internacional como un trade State; al tiempo que se constituye en un balancer en materia de seguridad y fuerza militar, en especial en lo que a su área de influencia geopolítica en
la península del Indostán y parte del Sudeste
Asiático se refiere.
IV. Conclusiones
El estudio de la política exterior de India, a través de sus cuatro
principales escuelas de pensamiento, revela un proceso evolutivo que ha sido
guiado tanto por los contextos domésticos como por las presiones del sistema internacional. A lo largo de más de
siete décadas, India ha transitado desde
una posición de relativa marginalidad a convertirse en un actor crucial en el
escenario global, con una política exterior
que refleja sus aspiraciones de mayor protagonismo y autonomía.
El análisis del gandhianismo, con su enfoque en
la no violencia y la moralidad en las relaciones internacionales, demuestra cómo los primeros años de una India
independiente estuvieron marcados por una diplomacia guiada
por principios éticos,
en un esfuerzo por distanciarse de la política
de poder característica de las potencias coloniales. Sin embargo,
con la llegada del desarrollismo no alineado, bajo la administración de Nehru, India comenzó a buscar un papel más activo en el sistema internacional, promoviendo
así una política de neutralidad que, aunque pragmática, no renunciaba a sus ideales de cooperación global y justicia económica.
La transición hacia el nacionalismo hindú a partir
de los años 80 representó un cambio fundamental en la percepción de India sobre su rol en el mundo. Este enfoque realista
basado en la afirmación de la identidad nacional hindú dio
lugar a una política exterior más asertiva, en la que India buscaba proyectarse como una potencia
emergente, capaz de desafiar el orden internacional establecido, pero también
de mediar en los conflictos globales. Esta visión
culminó en la defensa activa
de su capacidad nuclear y en su búsqueda por un sistema internacional más multipolar.
El neoliberalismo globalista, por otro lado, trajo consigo una
reconfiguración de la política exterior india, al reconocer
que la integración en la economía global era una herramienta clave para alcanzar
el desarrollo económico y fortalecer su posición en el escenario internacional. Bajo esta escuela, India comenzó a participar
de manera más activa en organismos multilaterales, negociando acuerdos que favorecieran su crecimiento económico y
su inserción competitiva en los mercados
internacionales, al mismo tiempo que mantenía una postura firme en temas
de seguridad nacional, como lo demuestra
su programa nuclear.
En conclusión, la política exterior india ha sido el producto de una
serie de transiciones ideológicas y estratégicas que han permitido al país
adaptarse a los desafíos cambiantes del sistema internacional. Desde los ideales pacifistas del gandhianismo hasta el pragmatismo económico del neoliberalismo globalista, India ha
buscado un equilibrio entre la promoción de sus intereses nacionales y su compromiso con un orden
mundial más justo y representativo. A medida que India continúa
su ascenso en el escenario
global, su política
exterior seguirá reflejando
las tensiones y sinergias entre estas escuelas
de pensamiento, configurando su interacción con un mundo cada vez más multipolar.
Referencias
Acuña,
Carlos y Mariana Chudnovsky. 2013. “Cómo entender las instituciones y su relación
con la política. Lo bueno, lo malo y lo feo de las instituciones y los institucionalismos”. En ¿Cuánto importan las instituciones? Gobierno,
Estado y actores
en la política argentina, editado por C. Acuña y M. Chudnovsky,
págs. 19-67. Buenos Aires: Siglo XXI.
Adeney, Katharine y Sáez, Lawrence.
2005. Coalition Politics and Hindu
Nationalism. London y New York: Routledge.
Alvarez, María Victoria y Hugo Daniel Ramos. 2013. “Unión Europea
y MERCOSUR: enseñanzas para reflexionar teóricamente sobre la integración”. Studia Politicae 46:
103-135.
Amoroso Botelho, João
Carlos. 2014. “A Institucionalização
de Blocos de Integração: Uma Proposta de Critérios de Medição”. Contexto Internacional 36 (1): 229-259.
Armijo,
Leslie. 2007. “The BRICs countries (Brazil, Russia, India, y China) as
analytical category: Mirage or insight?” Asian Perspective 31 (4): 7-42.
Bajpai, Kanti y Amitabh Mattoo.
1996. “Introduction”. En Securing India. Strategic thought and practice,
editado por Kanti Bajpai y
Amitabh Matoo, págs. 15-27.
New Delhi: Manohar Publishers & Distributors.
Bhatt, Chetan. 2001. Hindu Nationalism: Origins, Ideologies and Modern Myths. Oxford:
BERG.
BJP. 1998. Our Swadeshi
approach. Disponible en
http://www.bjp.org/documents/manifesto/bjp-election-mani festo-1998/chapter-4
Blom
Hansen, Thomas. 1999. The Saffron Wave:
Democracy and Hindu Nationalism in Modern India. Princeton: Princeton University Press.
Carter, Ashton. 2006. Assessing
the India Deal. Testimony before the Committee on Foreign Relations, United
States Senate, Wednesday, April 26. Disponible en
https://www.belfercenter.org/sites/default/files/pantheon_files/files/publication/060426_sfrc_india_testimony.pdf
Chakravarty, Sukhamoy.
1987. Development Planning: The Indian Experience. New York: Clarendon
Press.
Chandra, Bipan. 1989. India's
struggle for Independence. New Delhi: Penguin Books.
Chatterjee, Partha. 1986. Nationalist
Thought and the Colonial World: A Derivative Discourse? London: Zed Books.
Ciria, Alberto. 1986. Partidos y poder en la Argentina
moderna. Buenos Aires:
Hyspamerica.
Datta-Ray, Deep. 2008a. “Nuclear deal reveals India's
fragile democracy”. South China Morning Post, 25 de julio.
———. 2008b. “Prime exemplar of
courage”. The Straits Times, 10 de julio.
———. 2008c. “Singh gets nuclear
deal despite the horse trading”. South China Morning Post, 8 de julio.
———. 2015. The making of Indian
diplomacy. A critique of Eurocentrism. Oxford: Oxford University Press.
Das, Runa. 2003. “Postcolonial
(in)securities, the BJP and the politics of Hindutva: broadening the security
paradigm between the realist and anti-nuclear/peace groups in India”. Third
World Quarterly 24 (1): 77-96.
———. 2010. “Strategic culture,
identity and nuclear (in)security in Indian politics”. International Politcs 47 (5): 472-496.
Dubashi, Jay. 1999. “Swadeshi and
globalization”. Organiser, 21 de marzo.
Dunne, Tim. 2014. “Liberalism”. En The Globalization of World Politics:
an introduction to international relations, editado
por John Baylis, Steve Smith y Patricia Owens, págs. 113-125. Oxford: Oxford University Press.
Dunne, Tim y
Brian Schmidt. 2014. “Realism”. En The Globalization of World Politics:
an introduction to international relations, editado
por John Baylis, Steve Smith y Patricia Owens, págs. 99-112. Oxford:
Oxford University Press.
Fukuyama, Francis.
1992. The End of History and the
Last Man. New York:
Fress Press.
Gandhi, Mohamandas
Karamchand (1909) 2005. “Hind Swaraj”. En CWMG, vol. 10, págs. 6-68. New Delhi: Publications Division, Government of
India.
———. (1920-1921) 2005. CWMG,
vol. 19. New Delhi: Publications Division, Government of India.
———. (1921) 2005. CWMG,
vol. 21. New Delhi: Publications Division, Government of India.
———. (1925) 2005. “Talk to inmates
of Satyagraha Ashram, Vykom”. En CWMG, vol.
26, págs. 269-274. New Delhi: Publications Division,
Government of India.
———. (1931) 2005. CWMG,
vol. 46. New Delhi: Publications Division, Government of India.
———. (1936) 2005. “Speech at
Exhibition Ground, Faizpur”. En CWMG, vol. 70,
págs. 190-195. New Delhi: Publications Division,
Government of India.
———. (1942) 2005. “Constructive Programme: Its Meaning y Place”. En CWMG, vol. 75, pág. 236. New Delhi: Publications Division, Government of
India.
———. 1960. Village Industries.
Gujarat: Navajivan Publishing House.
———. 1994. What is Hinduism? New Delhi: National Book Trust.
———. 2005. The Collected Works
of Mahatma Gandhi [CWMG]. New Delhi: Publications Division, Government of
India.
Gonzalez Castañeda, Mario y
Bárbara Bavoleo. 2010. “Atomizando la nación: La energía nuclear
en el discurso de la nación de India”. Memoria y sociedad 14 (29): 125-142.
Gourevitch, Peter. 1993. Políticas
estratégicas en tiempos difíciles: respuestas comparativas a las crisis económicas internacionales. Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica.
———. 2007. “La segunda imagen invertida: los orígenes
internacionales de la política doméstica”. En Lecturas sobre el Estado y las políticas públicas: Retomando el debate de ayer para fortalecer el actual, págs.
473-504. Buenos Aires: Jefatura de
Gabinete de Ministros de la República Argentina.
Graham, Bruce Desmond. 1990. Hindu nationalism and Indian politics. The Origins
and Development of the Bharatiya Jana Sangh. Cambridge: Cambridge University Press.
Guerrero, Mario Guillermo. 2022a. Historia y lecciones del BRICS.
Países emergentes e instituciones internacionales. Mendoza: EDIUNC.
———.
2022b. “A neoinstitutionalist proposal
to study the BRICS”. Contexto
Internacional 44 (2): 1-24.
———. 2024. Cooperando entre
emergentes: el BRICS como caso de estudio. Tesis doctoral, Universidad Nacional de San Martín.
Gopal, Shri. 1988. Selected
Works of Jawaharlal Nehru, vol. 1. New Delhi: B. R. Publishing Corporation.
Hasenclever,
Andreas, Peter Mayer y Volker Rittberger. 1997. Theories of International Regimes.
Cambridge: Cambridge University Press.
Hurrell,
Andrew y Amrita Narlikar. 2006. “A new politics of confrontation? Brazil and
India in multilateral trade negotiations”. Global Society 20 (4): 415-433.
Husar,
Jörg. 2016. Framing Foreign Policy in India, Brazil and South Africa: On the Like-Mindedness of the IBSA States. Berlin: Springer International Publisher.
Ikenberry,
John. 2001. After Victory: Institutions, Strategic Restraint, and the Rebuilding of Order after Major Wars. Princeton: Princeton University Press.
———.
2014. Power, Order, and Change in World
Politics. Cambridge: Cambridge University Press.
Irwin, Douglas. 2025. “Dismantling
the License Raj: The Long Road to India's 1991 Trade Reforms”. NBER Working
Paper w33420: 1-70.
Jackson,
Robert y Georg Sørensen. 2013a. “IR as an academic subject”. En Introduction to International Relations: Theories and Approaches, págs. 32-64. Oxford:
Oxford University Press.
———.
2013b. “Liberalism”. En Introduction
to International Relations: Theories and Approaches, págs.
99-131. Oxford: Oxford University Press.
———.
2013c. “Realism”. En Introduction to
International Relations: Theories and Approaches, págs. 65-98. Oxford:
Oxford University Press.
Kapila, Subhash. 2002. “United
States Obsession with the Kashmir Issue: An Analysis”. South Asia Analysis
Group 403, 30 de enero.
Karner, Christian. 2006. The
thought world of Hindu nationalism. Analyzing political ideology. Lewiston:
Edwin Mellen Press.
Keenleyside, Terry. 1980. “Prelude
to power: the meaning of non-alignment before Indian independence”. Pacific
Affairs 53 (3): 461-483.
Kennan, George.
1954. Realities of American
Foreign Policy. Princeton: Princeton University Press.
Kennedy, Andrew. 2012. The international ambitions of Mao
and Nehru: national efficacy
beliefs and the making of foreign
policy. Cambridge: Cambridge University Press.
Keohane, Robert.
1989. International Institutions and State
Power: essays in international relations
theory. Oxford: Oxford University Press.
Kissinger,
Henry. 1977. American Foreign Policy. W. W. Norton, New York.
Krasner, Stephen. 1983. International Regimes. Ithaca: Cornell University Press.
Kratochmil, Friedrich. 1989. Rules, norms and decisions. On the conditions
of practical and legal
reasoning in international relations and domestic affairs. Cambridge: Cambridge
University Press.
Lamy, Steven.
2014. “Contemporary mainstream approaches: neorealism and neoliberalism”. En The Globalization of World Politics:
an introduction to international relations, editado
por John Baylis, Steve Smith y Patricia Owens, págs. 126-140.
Oxford: Oxford University Press.
Levy, Marc,
Oran Young y Michael Zürn. 1995. “The study of international regimes”.
European Journal of International Relations 1 (3):
267-331.
Little, Richard.
2014. “International regimes”. En The Globalization of World Politics: an introduction to international relations, editado
por John Baylis, Steve Smith y Patricia Owens, págs. 289-303. Oxford: Oxford University Press.
Malamud, Andrés.
2011. “Conceptos, teorías
y debates sobre
la integración regional”. Norteamérica 2: 219-249.
———. 2013.
“El MERCOSUR: misión cumplida”. Revista SAAP
7 (2): 275-282.
Malamud, Aandrés y Philippe Schmitter. 2006.
“La experiencia de integración europea
y el potencial de integración del MERCOSUR”. Desarrollo Económico 46 (181): 3-31.
Mishra, Pramod Kumar. 1986. South
Asia in International Politics. New Delhi: UHD Publishers.
Mitra, Subrata. 2003. “The
reluctant hegemon: India’s self-perception and the South Asia strategic
environment”. Contemporary South Asia 12 (3): 399-417.
Morales, Frank. 1971. Jawaharlal Nehru. Barcelona: Editorial Grijalbo.
Moravcsik, Andrew.
1997. “Taking preferences seriously: a liberal
theory of international politics”. International Organization 51
(4): 513-553.
———. 2010.
“The new liberalism”. En The Oxford Handbook
of International Relations, editado por Christian Reus-Smit
y Duncan Snidal, págs. 234-254. Oxford: Oxford University Press.
Morgenthau,
Hans. 1948. Politics among nations: the struggle for power and peace. New York:
Alfred A. Knopf.
Morlino, Leonardo. 1985. Cómo cambian
los regímenes políticos. Madrid:
Centro de Estudios Constitucionales.
Mukherjee, Aditya. 2015.
“Inclusive Democracy and People's Empowerment: Nehru's Legacy”. Economic and
Political Weekly 50 (16): 38-45.
Murty, K. Satchidananda. 1964. Indian
foreign policy. Calcutta: Scientific Publishers.
Mussarat, Jabeen y Ahmed Ishtiaq. 2011.
“Indo-US Nuclear Cooperation”. Research Journal of South Asian Studies
26 (2): 411-429.
Nadal, Juan López. 1998. “Continuidad y cambio en la política exterior de la India”.
Revista CIDOB d’Afers Internacionals 42: 21-38.
Nehru, Jawaharlal. 1949. El descubrimiento de la India. Buenos Aires:
Editorial Sudamericana.
Orlandi, Hipólito y Javier Zelaznik. 1996. “Gobierno”. En Introducción a la Ciencia
Política, págs. 211-261. Buenos Aires:
EUDEBA.
Parekh, Bhikhu.
1991. “Nehru and National Philosophy of India”. Economic and Political
Weekly 26 (1/2): 35-47.
Pereyra Doval, Gisela. 2013. “La formación del estado brasileño
y los usos de su política exterior
a la luz del proceso
de construcción identitaria. La definición de situaciones clave”. Civilizar 13 (25): 49-66.
Potash, Robert.
1985. El Ejército y la política
en Argentina, tomo I (1928-1945). Buenos Aires: Hyspamerica.
Putnam, Robert. 1988. “Diplomacy and domestic politics: The logic of two-level games”.
International Organization 42 (3): 427-460.
Rao, Vijayendra. 1971. The
Nehru Legacy. Bombay: Popular Prakashan.
Rice, Condoleezza. 2000. “Campaign
2000: Promoting the national interest”. Foreign Affairs. Disponible en:
https://www.foreignaffairs.com/united-states/campaign-2000-promoting-national-interest.
Rittberger, Volker. 1993. Regime Theory and International Relations. Oxford:
Clarendon Press.
Roberts, Adam y
Benedict Kingsburgy. 1993. “Introduction: the UN’s role in international society since 1945”.
En United Nations, divided
world, págs. 1-30. Oxford: Clarendon Press.
Sagar, Rahul. 2009. “State of
mind: what kind of power will India become?” International Affairs 85
(4): 801-816.
Schaffer, Teresita. 2009. India
and the United States in the 21° Century: Reinventing Partnership.
Washington D.C.: Center for Strategic y International Studies Press.
Sethuraman, N. 2013. “Jawaharlal
Nehru and Indo-U.S. relations: the making of India's foreign policy”. Seventy
Fourth Session of the Indian History Congress at Ravenshaw University,
Cuttack, 28-30 de diciembre.
Simpson,
Gerry. 2010. “The ethics of the new
liberalism”. En The Oxford Handbook of International
Relations, editado
por Christian Reus-Smit y Duncan Snidal, págs. 255-266. Oxford: Oxford University Press.
Singh, Jaswant. 1999. Defending
India. New York: St. Martin’s Press.
Singh, Malesh Kumar. 1984. India’s
Defense Strategy y Tactics: a geographical analysis. New Delhi: Shree
Publishing House.
SPPNRA 2024. “Javier Milei en la asamblea
de Naciones Unidas: ‘Argentina va a abandonar
la posición de neutralidad
y va a estar a la vanguardia en defensa de la libertad’”. Secretaría
de Prensa de la Presidencia de la Nación - República Argentina. https://www.argentina.gob.ar/noticias/javier-milei-en-la-asamblea-de-naciones-unidas-argentina-va-abandonar-la-posicion-de.
Stein,
Arthur. 1983. “Coordination and collaboration: Regimes in an anarchic world”. En International Regimes, págs.
115-140. Ithaca: Cornell University Press.
Sultan, Tanvir. 1982. Indo-US
Relations. New Delhi: Deep & Deep Publications.
Surya, Yuvraj. 2022. “Nehru’s
Development Model and His Policy of Industrialization: A Theoretical and
Empirical Analysis”. Shodh Drishti 13 (61): 177-185.
Talbott, Strobe. 2006. Engaging
India Diplomacy, Democracy, and the Bomb. Washington D.C.: Brookings
Institution Press. Kindle Edition.
Thérien, Jean-Philippe y Gordon Mace. 2013). “Identity and foreign policy: Canada as a nation of the americas”. Latin American Politics and Society 55 (2): 150-168.
Toynbee, Arnold. 1965. La guerra y los neutrales. Barcelona: Editorial Vergara.
Venkatesan, Rashmi. 2023. “The
Political Necessity of the Licence-Permit Raj”. The
India Forum. Disponible en:
https://www.theindiaforum.in/history/political-necessity-licence-permit-raj
Walt, Stephen.
2002. “The enduring
relevance of the realist tradition”. En Political
Science: the state of the discipline, págs. 197-209. New York: W.
W. Norton.
Waltz,
Kenneth. 1979. Theory of International Politics. Massachusetts:
Addison-Wesley Publishing Company.
Wendt, Alexander.
1992. “Anarchy is what states make of it: The social construction of power politics”. International Organization 42 (2): 391-425.
———. 1999. Social Theory of International Politics. Cambridge:
Cambridge University Press.
Wiener, Antje y Thomas Diez. 1993. European Integration Theory. Oxford:
Oxford University Press.
Wilson, Woodrow.
1918. “Los catorce puntos - Discurso del 8 de enero de 1918 ante el Congreso de los EE.
UU.”. https://www.dipublico.org/3669/catorce-puntos-del-presidente-wilson-1918/.
Wohlforth,
William. 2010. “Realism”. En The Oxford Handbook of International Relations, editado por
Christian Reus-Smit y Duncan Snidal, págs. 131-149. Oxford:
Oxford University Press.
Zaidi, A. Moin y Shaheda Gufran
Zaidi. 1980a. The Encyclopedia of the Indian National Congress, volume 8:
1921-1924. New Delhi: S. Chand y Company.
———. 1980b. The Encyclopedia of
the Indian National Congress, volume 9: 1925-1929. New Delhi: S. Chand &
Company.